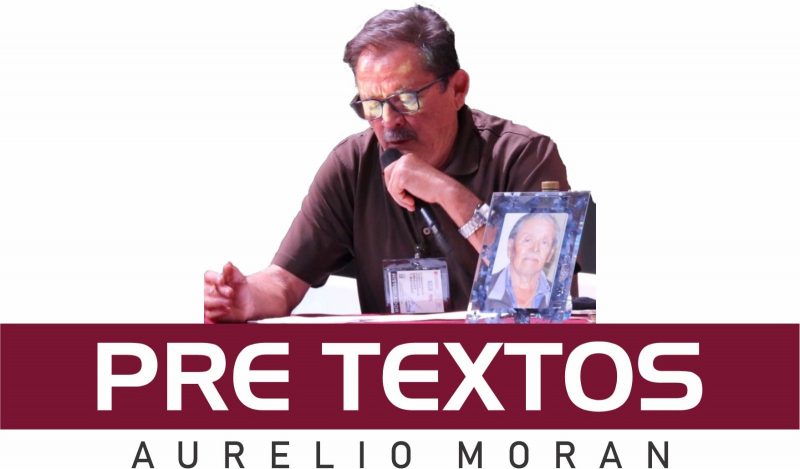Segunda de tres
LA PLANTA HIDROELÉCTRICA (PH) DE TEPIC “EL PUNTO”
Las facilidades otorgadas a las empresas extranjeras, que llegaron a controlar en el porfiriato y en los primeros años posteriores a la revolución la totalidad de las plantas generadoras de electricidad, fueron extraordinarias, con la posibilidad de elegir libremente la región geográfica que consideraran propicia; esta situación no podría ser de otro modo en el Territorio de Tepic.
Desde la primera época de las empresas europeas que precedieron a la Casa Aguirre, la protección oficial federal y los privilegios como exenciones fiscales, políticas arancelarias favorables, aplicación de tarifas a discreción, el ámbito propicio para el contrabando, etcétera, fueron la base de la acumulación de un gran poder económico. Sin embargo, este desarrollo del proceso de industrialización trajo nuevas contradicciones de carácter obrero-patronales y en 1894 se desbordó la protesta. Los trabajadores de Bellavista, con sus liderazgos proletarios, se organizaron emplazando a huelga a la empresa en 1905, acción que culminó con el reconocimiento de su sindicato, “primero en el noroeste del país” en mayo/1916.*
La etapa ascendente de los Aguirre incrementando sus negocios en el Territorio de Tepic culminó cuando se tomó, por fin, la decisión de echar a andar el proyecto de instalación de la planta generadora de electricidad para llevar luz y revolucionar la fuerza motriz aplicada a las turbinas de la maquinaria de sus fábricas, encargándole la viabilidad práctica del proyecto al Ing. Porfirio Lomelí. En el año de 1902 el señor Domingo G. Aguirre Basagoiti, principal accionista propietario, gestionó ante la Secretaría de Agricultura y Fomento del Gobierno de Porfirio Díaz la concesión del uso del agua como fuerza motriz para la generación hidroeléctrica, con la que se aprovecharían hasta 5 mil litros por segundo de las aguas del Río de Tepic.
La autorización de la concesión la obtuvo entre octubre y noviembre del mismo año, y pudo celebrar contratos con los particulares y corporaciones públicas para el aprovechamiento, distribución y venta de esa energía eléctrica. De inicio se procedió a reacondicionar la obra hidráulica existente desde 1879, que habían comprado en 1896 (represa, toma de agua y atarjea), y ubicada en las cercanías de la fábrica de Jauja. Después de “El Salto” conocido también como “El Punto” situado aproximadamente a tres kilómetros al norte de la ciudad de Tepic, la nueva presa debería contener la suficiente agua del río para de ahí alimentar, aguas abajo, por medio de un canal (acequia) que llegaba alrededor de unos cuarenta metros de desnivel arriba donde se conectaron los tubos de presión para crear la fuerza de caída hacia las turbinas de la planta hidroeléctrica instalada en la ribera derecha de nuestro ahora maltratado río Mololoa.
La etapa de construcción de la PH de Tepic duró de 1903 a 1906. Concluyó toda la obra hidráulica: presa, canales de conducción de aguas y el edificio para las turbinas y motores generadores. El 7 de octubre de 1904, cuando aún no terminaba la construcción de la Planta, el señor Domingo G. Aguirre Basagoiti, gestionó con el Ayuntamiento de Tepic un Contrato con el que se aseguraba la introducción de la energía eléctrica en la ciudad capital. Firmaron el Contrato el Presidente Municipal, José María Menchaca, el Síndico Procurador, Tomás Andrade y, por parte de la Casa Aguirre, el representante general, Faustino Somellera Rivas. Todo avalado con la firma de Pablo Rocha Portú, Jefe Político de 1897 a 1904 del Territorio Federal de Tepic.
Aunque se conoce un antecedente. Anteriormente –según lo refiere el diario El Tepiqueño del primero de julio de 1895-, ya se había ensayado la conexión de dínamos (convertidores de energía mecánica en eléctrica) para producir pequeñas cantidades de corriente continua útil para encender algunas luces. Los aparatos se conectaban de manera paralela a las bandas que movían la maquinaria cuya fuerza de origen seguía siendo la cinética del río de Tepic. Con esta fuente de generación de energía, que podríamos llamar “artesanal”, se logró mejorar la iluminación en el interior de las fábricas donde se instaló y permitió extender jornadas de trabajo nocturnas donde no las había, pero no mejoró la productividad fabril ni alcanzó para proporcionar servicio de alumbrado público.
*Zavala, Silvio, Origen y evolución de la hacienda en México: siglos XVI al XX, Memorias del Simposio del 27 al 30 de septiembre/1989, Colegio de Mexiquense-Universidad Iberoamericana-Instituto Nacional de
Antropología e Historia, México, 1990.